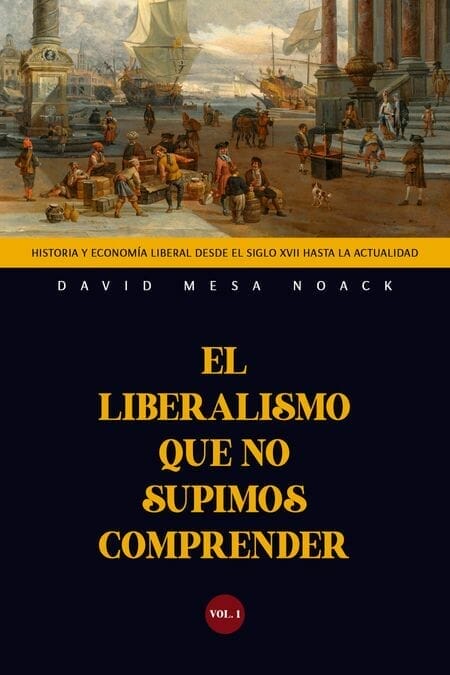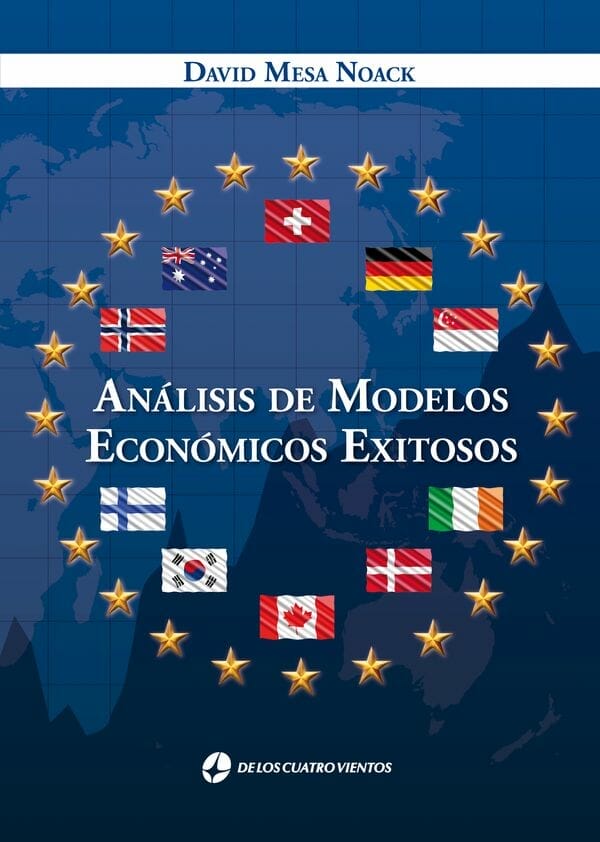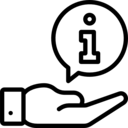Yo no vine a escribir esto. Quiero decir, uno no planea sentarse a comparar países como quien compara naranjas y sartenes, pero llega un momento —viendo las noticias, haciendo scroll en redes sociales— en que la evidencia se impone con una tos seca, como esas verdades que no piden permiso para entrar.
Desde que llegué acá en febrero de este año, a esta maquinaria elegante y oxidada que es América del Norte, no dejo de tener la sensación de haber ya vivido esta película. Como si la historia, cansada de la originalidad, decidiera reciclar escenas de viejos dramas latinoamericanos. Políticos que ignoran fallos judiciales. Instituciones que se desarman como castillos de naipes ante la risa torpe del poder. Gente que empieza a sentir, apenas, ese cosquilleo familiar de la incertidumbre constante. Una inestabilidad que no estalla de golpe, sino que se filtra. Se mete por las rendijas de lo cotidiano hasta instalarse, cómoda, en el sillón de la normalidad.
Este texto no es una advertencia. Es un espejo. Uno manchado, sí, uno torcido, pero espejo al fin. Lo que quiero hacer es compartir lo que se ve cuando uno mira con los ojos de alguien que ya estuvo ahí, en ese momento en que todo empieza a parecerse demasiado a lo que juramos que nunca seríamos.
El síntoma global: lo que está pasando en EE. UU. no es nuevo
Hay cosas que uno aprende sin querer, por roce, por desgaste, como los adoquines que se pulen con el paso de los años y los pasos. Así aprendí yo que ciertos síntomas, por más que se disfracen con corbata y hablen en inglés sin acento, siguen siendo síntomas. No importa si vienen de un país con rascacielos o con selvas, si ondean banderas que juraron solemnemente proteger la democracia o si se mueven al ritmo de himnos compuestos en tiempos de gloria. La fragilidad se siente igual.
Lo primero que noté al llegar a Estados Unidos no fue el tamaño de los supermercados ni la amabilidad medida de los vecinos. Fue el ruido. Un ruido de fondo que no se oye con los oídos sino con el cuerpo. Un zumbido de alerta, como si algo estuviera a punto de romperse y nadie supiera bien qué ni cuándo ni por dónde. Esa sensación de que el sistema—ese gran aparato invisible que hace que las cosas más o menos funcionen—está empezando a improvisar. Como si el piloto automático se hubiera desconectado y ahora alguien lo manejara a los volantazos.
Y entonces lo vi todo: los vuelos cancelados sin explicación, los precios que cambian como si jugaran a la escondida, los noticieros hablando del futuro con un temblor en la voz, los debates políticos convertidos en espectáculos de lucha libre donde el que grita más fuerte parece tener razón. Y lo reconocí. Porque eso ya lo había visto antes. Lo había visto en Buenos Aires, en Lima, en Caracas. Lo había sentido en las calles de México DF y en los pasillos de oficinas donde nadie sabe si mañana tendrá trabajo.
Lo que pasa en Estados Unidos hoy no es una excepción ni una novedad. Es una repetición. Es el eco de errores cometidos en otros mapas, ahora disfrazados de modernidad. Y lo más inquietante no es que ocurra, sino que muchos aún creen que no puede pasar aquí, que el sistema es demasiado sólido, demasiado excepcional. Como si la historia tuviera preferidos. Como si la decadencia pidiera visa.
Qué diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados
No es el PBI. No son los aeropuertos ni la cantidad de autos eléctricos ni la superficie brillante de los edificios gubernamentales. No es el número de apps para pedir café sin bajarse del auto. Lo que realmente diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados es algo más sutil, casi invisible: la manera en que se comportan cuando nadie los está mirando.
Porque cuando todo marcha bien, cualquiera parece civilizado. Pero es en la crisis, en la tensión, en el roce áspero del desacuerdo, donde se revela el verdadero tejido institucional de un país. Y ahí está la diferencia. En los países desarrollados, la ley tiene un peso que va más allá de quién la dicta. Se respeta porque se entiende que mañana puede protegerte a vos, incluso si hoy no estás de acuerdo con ella. En cambio, en los países que se caen a pedazos, la ley es apenas un disfraz de cartón mojado: se usa cuando conviene y se rompe cuando estorba.
La verdadera riqueza está en lo que no se negocia. En el poder limitado por reglas. En jueces que no se arrodillan. En presidentes que saben que no son reyes. En la prensa que incomoda y no pide disculpas. En los contratos que se cumplen aunque duelan. En la certeza, no de que todo saldrá bien, sino de que existe un camino trazado para cuando salga mal.
Esa diferencia no se construye de un día para otro. Se cocina lento, como el respeto, como la confianza. Y lo más trágico es que puede perderse rápido. Una elección mal digerida, una Corte ignorada, una institución humillada, y de pronto lo que parecía una democracia madura empieza a parecerse demasiado a una democracia enferma. Y nadie se da cuenta hasta que es tarde. Hasta que el daño es estructural, como una casa que cruje porque sus cimientos se llenaron de termitas invisibles.
Por eso es tan preocupante lo que hoy ocurre en Estados Unidos. Porque la arquitectura institucional que durante décadas sostuvo el prestigio de esta nación empieza a mostrar grietas. Y no son grietas nuevas. Son grietas conocidas. Las vimos en otras partes. Las conocemos de memoria. Y sabemos que si no se reparan, no se detienen solas.
El factor cognitivo en la política: por qué importa el nivel intelectual de los líderes
No se trata de que un presidente recite a Kierkegaard ni que entienda álgebra abstracta. Pero algo más profundo se pone en juego cuando la persona que conduce un país carece de herramientas mínimas para procesar complejidad, para poner en duda su propio juicio, para entender que el poder no es un espejo sino un cristal que multiplica sus errores.
En muchos países del tercer mundo, la política está plagada de personas que llegaron arriba no por su inteligencia, sino por su astucia; no por su visión, sino por su hambre. Y hay una diferencia inmensa entre el que ve lejos y el que sólo quiere llegar rápido. El primero construye. El segundo consume. Uno deja una huella. El otro una deuda.
Un político sin pensamiento crítico, sin la capacidad de abstraer, de anticipar, de ver el mundo más allá de su ombligo, es un riesgo sistémico. Porque confunde su voluntad con el bien común. Porque cree que ganar una elección es igual a tener razón. Porque interpreta el desacuerdo como traición. Y, sobre todo, porque no sabe perder. No en el juego político, sino en la vida democrática, donde perder a veces es parte de cuidar el todo.
Estados Unidos, históricamente, fue liderado por hombres con ideas. A veces erradas, a veces luminosas, pero ideas al fin. Hombres que entendían que las instituciones están para protegernos de nosotros mismos. Hombres que leían, que escuchaban, que sabían que no saber es una forma de respeto, no de debilidad.
Pero cuando el liderazgo cae en manos de alguien incapaz de comprender los límites de su poder, se abre la puerta al delirio. Ya no importa la ley, ni la tradición, ni la decencia. Importa el show. La reacción. El impacto inmediato. El grito reemplaza al argumento. La orden al consenso. Y entonces lo que antes era una república empieza a parecerse más a un escenario. Con luces, con aplausos, pero sin salida de emergencia.
El caso Trump: ¿el primer presidente tercermundista de EE. UU.?
A veces, el problema no es que alguien grite demasiado, sino que otros no escuchen lo que ese grito anuncia. Porque no es solo una voz altisonante, es un eco. Un eco de algo que ya conocemos, que viene desde otras geografías, disfrazado ahora con corbata roja y slogans en mayúsculas.
Trump, más allá del escándalo o la anécdota, representa una anomalía peligrosa: un líder sin respeto por las formas ni por el fondo, que ve en cada límite una amenaza y en cada desacuerdo una oportunidad para dividir. Y eso, para quienes crecimos en democracias frágiles, suena demasiado familiar. Hemos visto ese tipo de liderazgo muchas veces: carismático, vengativo, narcisista. Líderes que no gobiernan, sino que reinan; que no representan, sino que encarnan; que no negocian, sino que castigan.
El desprecio por las instituciones, la justicia como herramienta de ajuste de cuentas, la prensa convertida en enemigo, los jueces perseguidos por no obedecer, los empresarios forzados a elegir entre sumisión o exclusión… nada de esto es nuevo. Es el manual de estilo de cualquier caudillo de república inestable. Y ahora, de repente, se imprime en inglés y se recita en Washington.
Lo más inquietante no es solo que haya llegado al poder, sino que una parte significativa del país lo haya recibido con los brazos abiertos. No por ignorancia, quizás, sino por cansancio. Porque cuando la política deja de ofrecer futuro, la gente elige presente. Aunque sea a gritos. Aunque huela a pólvora.
Trump no inventó esta lógica. Solo la encarnó. Y con eso alcanzó para alterar el equilibrio. Para demostrar que las reglas pueden romperse y que, si hay suficientes aplausos, nadie pedirá que se recojan los pedazos.
Lo que viene: señales de alarma y posibles consecuencias
Todo proceso de degradación institucional tiene un punto sin retorno. A veces lo ves venir, como una tormenta que se forma en el horizonte. A veces es más sutil, una humedad que se instala en las paredes y empieza a pudrirlo todo sin hacer ruido. Y en Estados Unidos, creo que ya empezó a llover adentro.
Lo que viene —si nadie decide detener esta lógica— no será una explosión repentina, sino un deterioro progresivo, casi burocrático. Más burocrático que épico. Empresarios presionados desde lo invisible: auditorías que aparecen por azar, permisos que se demoran, contratos que se cancelan sin explicación. No será necesario que alguien lo diga en voz alta. El mensaje circulará solo: alinearse o pagar el precio.
Y eso tiene un nombre. En algunos países le dicen clientelismo. En otros, lo llaman captura del Estado. Pero en el fondo es lo mismo: una forma de poder que ya no se basa en reglas claras, sino en lealtades personales. Un orden político donde lo que vale no es lo que hacés, sino a quién obedecés.
Los efectos son lentos, pero devastadores. Los empresarios que no aceptan las nuevas reglas empiezan a cerrar, a emigrar, a callarse. Los que se adaptan, prosperan, pero no por mérito sino por proximidad al poder. La innovación se estanca. La economía se achica. El miedo se normaliza. Y el ciudadano común, ese que antes creía que la democracia era una garantía y no un esfuerzo diario, empieza a resignarse. Se adapta. Se encoge. Sobrevive.
La gran tragedia no es la llegada del autoritarismo. Es la aceptación pasiva de su lenguaje, de sus gestos, de sus modos. Cuando ya no incomoda. Cuando ya no sorprende. Cuando se convierte en parte del paisaje. Ahí es cuando todo se ha perdido, aunque la bandera siga ondeando.